Hoy recuerdo a mi estimada amiga antropóloga Xúchitl Vázquez Pallares, lo que hace más de una década escribió, a propósito de la historia en Michoacán: “Arma poderosa contra el fanatismo, la intolerancia, el desamor por nuestras raíces y el desamor por la patria, es la Memoria, el conocimiento de lo que somos como individuos y como pueblo, entendiendo que cada unx de nosotrxs somos parte, no sólo como espectadores, sino como protagonistas de la historia… que nuestro actuar es determinante y que cada día damos forma al presente y al futuro”, algo que resulta una verdad incuestionable.
Esta reflexión fue la que vino a mi mente, cuando fui invitada a comentar el libro del maestro José Carmelo López Vázquez, “El Día que murió un Imperio”, novela histórica editada por el mismo autor, oriundo de Agostitlán, Michoacán, el año 2007. Esta obra me ofreció la oportunidad de escuchar las apreciaciones que algunos conocidos (herederos de la cultura p’urhépecha) hicieron, luego de haber leído el libro, refiriéndose a los emotivos personajes y pasajes que el autor describe con tanto apego a la investigación histórica y al conocimiento de la lengua.
Al no considerarme experta o especialista en cuestiones literarias, estuve leyendo a pausas cada capítulo, reconociéndome incapaz de ofrecer un análisis riguroso de la obra, así que decidí, influida por uno de los personajes femeninos que recorren el relato, Mintzita, permitir que mis palabras salieran “desde el corazón”, como me sugirió un amigo cercano, al recordar los comentarios vertidos por el sacerdote Antonio Abad, al dar lectura de un primer pasaje de este libro.
Precisamente, recordé, fue al padre Antonio a quien confié lo que a continuación menciono y que en las páginas de esta obra (El Día que murió un Imperio) redescubrí con asombro, emoción y con dolor: en las comunidades ribereñas del Lago de Pátzcuaro, de cada cinco habitantes, uno se reconoce p’urhépecha y los otros cuatro evitan, con bastante empeño, hablar de lo indígena, excepto cuando hay que mostrar “a los otros”: a los ajenos, a los de afuera, “nuestra cultura”.
“En la escuela me regañaban cuando hablaba nuestra lengua y mi padre también me lo prohibía, aunque de pequeña mi madre y él me criaron escuchándoles hablar el p’urhé. Es por tu bien, me decían, pero a mí me causaba dolor” –recuerda Elena, mujer de Pedro-. Ambos viven en una comunidad mestiza y están acostumbrados a escuchar frases como “indios ladinos” y otros epítetos, en boca de muchos ganaderos o rancheros que ahí viven y que continuamente invaden tierras comunales de poblados aledaños. “Nos dicen tontos, vagos, borrachos…pero quienes así nos desprecian, desprecian lo que ignoran, porque ignoran lo que temen. Y tras esa careta de desprecio, se mira bien clarito el temor”, afirma convencido Pedro, quien es egresado de una facultad de la Universidad Michoacana.
“En Pátzcuaro, nadie es indio”, me dijo de manera contundente una antigua compañera de estudios, bastante convencida de que este lugar ha logrado “mejorar la raza”. Sus palabras vienen a mis oídos cada vez que descubro tantas evasivas al intentar abordar el tema indígena entre muchxs patzcuarenses (nacidos o no en el lugar): “¿Derechos y Cultura indígenas? ¿Acuerdos de San Andrés?… ¿qué es eso?”. Otra amiga, asesora del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), un día me confió, calibrando mi reacción: “En Pátzcuaro percibo la misma actitud discriminatoria que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o que en Cuzco, Perú: se tolera lo indígena, porque pasa a ser como un atractivo turístico, cuyas danzas y ceremonias son parte de espectáculos para ofrecer a los de fuera, pero no se les respeta. A toda costa y por todos los medios se les quiere asimilar”.
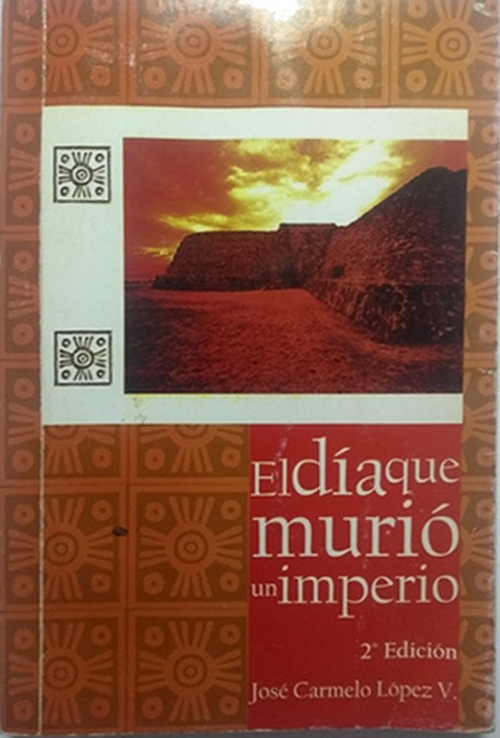
Otro estimado amigo: Yano Morales, cuenta cómo su abuela y su madre participaban en ceremonias que por fuerza eran practicadas lejos de miradas extrañas y aún de personas de la propia comunidad de Ajuno que “por fortuna, dejaron de ser indios y ahora son pobres, explotados y alcohólicos”. Y recuerda cómo fue que un sacerdote, de manera sistemática y rigurosa, por medio de su “pastoral” –evidentemente colonialista- obligó a la población católica a abandonar su indumentaria y su lengua, al no permitirles entrar a la iglesia, si utilizaban alguno de estos recursos identitarios.
Sin embargo, por otro lado da gusto encontrar a tantas personas como el maestro José Carmelo López, que nos enseñan a oler la historia p’urhépecha en el viento; a tocarla en las piedras que dejan entrever la grandeza de otros ayeres y que hoy sostienen casonas o iglesias coloniales, o bien en las comunidades, como parte de los “cercados” que han creado divisiones entre pobladores, como muestra de lo que es la propiedad privada. Esta nuestra historia que invita a tomarle sabor, como quien masca ciertas hierbas de nuestro campo y que también encontramos en las actitudes de mucha gente sencilla que invitan a “fortalecernos en los senderos del sentir, de lo sagrado, así como de las emociones”, porque –afirman- sin sentimientos no hay hermandad; sin el componente sagrado nadie puede respetar la Naturaleza aunque haya voluntad, y sin emociones, se acaban las experiencias y se codifican las conciencias.
El libro del maestro José Carmelo deja escuchar, desde la voz de Cuánax, el Petáamuti, el canto de un pueblo “con la cara levantada y el corazón abierto”, que incorpora las voces cantarinas de Eréndira y Mintzita; las valerosas de Timas, Characu, Itsihuapa y Tacamba, y las desconcertadas y engañosas de Nanuma y Cuinienángari. Canto de dolor para narrar los últimos días de Tzintzicha Tangaxoán, muerto a manos de Nuño de Guzmán un 14 de febrero de 1530.
“Ni todo es bueno ni todo es malo”, para insinuar el maestro José Carmelo. Todo acto fluye en correspondencia del momento preciso: “Del aquí y del ahora”. Así es parte de la esencia humana: “Ese que hoy es conciliador y tiene palabras y recursos para provocar el convencimiento, puede, en otro momento, cambiar la misma patria por un poder enmascarado, por un juego de apariencias, o por un simple pedazo de “Juchaanapu”, un pedazo de lo nuestro”.
¿Qué otra hubiera sido nuestra historia, si no permitimos quedarse aquí a quienes trajeron otras formas de vivir la vida? Entonces, muchxs de nosotrxs no nos encontraríamos aquí, pensando, trabajando y soñando en que vendrán los días en que quede atrás toda la infamia que ha nublado nuestra memoria y que finalmente llegue a ella la claridad que nos convoca a reconciliarnos fraternalmente con la naturaleza y con nuestra humanidad.
Nuestro trabajo permanente en este privilegiado (sagrado) territorio, resulta de la posibilidad de dejar de sentirnos “utusi” (de afuera) y de recuperar el camino de regreso a casa: al corazón de cada unx de nosotrxs, al “Mintzitaru”, como única salida a las tantas tribulaciones que como individuos, o como pueblo y nación, hoy vivimos.




